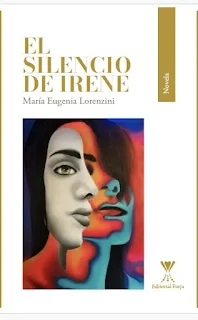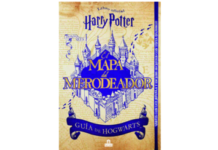El universo artístico de este creador andaluz hunde sus raíces en la naturaleza y, en concreto, en el paisaje de su tierra, pero cualquiera que se asome a su obra puede reconocer en ella un pequeño paraíso terrenal
Si uno ha visto antes su pintura es difícil contemplar una obra de Evaristo Guerra (Vélez-Málaga, 1942) y no reconocerla a simple vista, no identificar a su autor. Este es uno de los primeros logros de un artista, distinguirse del resto por medio de su estilo, que a mi parecer contiene una teoría de la percepción, una hermenéutica de la realidad y una visión ético-política.
Se diría que hay al menos dos tipos de artistas: aquellos que están experimentando en una metamorfosis sin fin, como Picasso –si bien este “picassizó” cuanto tocó, incluida la propia historia del arte–, y aquellos otros que descubren su estilo y no dejan de expresarse mediante él. Sin duda Evaristo Guerra pertenece a estos últimos.
Ya sea por su forma de figurar por medio de líneas, ya sea por su paleta de colores, Evaristo Guerra ha creado un mundo que identificamos en seguida como propio y personal, aunque por el acto de recepción de los espectadores, como veremos, puede ser de todos y de nadie: es un mundo apolíneo y ordenado en una clara geometría de líneas donde se representan los fenómenos, no tal como los percibimos, sino de forma bastante simplificada, sin apenas perspectiva, con ingenuidad infantil y tonos muy vívidos y singulares.
Algunos críticos calificarán y al mismo tiempo descalificarán su obra como “arte naif”. Desde luego guarda un aire de familia en su manera de hacer y el mundo inocente que levanta con sus pinceles. Ahora bien, el arte, al igual que la ética, no depende tanto del qué, sino antes bien del cómo.
Por ello, me atrevería a situar su arte dentro de una tradición andaluza: la que va de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, pasando por Ocnos, de Luis Cernuda, a Las cosas del campo, de José Antonio Muñoz Rojas. No es casual que la primera de ellas fuera incomprendida en su origen por vanguardistas como Luis Buñuel y Salvador Dalí, entre otros. No obstante, con el tiempo, tras El Quijote, se trata de una de las obras más universales de nuestras letras.
Por su temática y por su proximidad geográfica mantiene más afinidad con Las cosas del campo. Claro que unas y otras están impregnadas de sentimiento elegíaco, pero en la obra de Evaristo Guerra reverbera gracias a la luz del color, que todo lo transforma.
El filósofo Nelson Goodman ha formulado cómo se configuran estos mundos de ficción que se pueden incorporar a nuestro imaginario y habitar entre nosotros: “los así llamados mundos de ficción anidan en el seno de los mundos anidan en el seno de los mundos reales. La ficción opera en los mundos reales de manera muy similar a como lo hace la no-ficción.
Tanto Cervantes como el Bosco y Goya, y en no menor medida que Boswell, Newton o Darwin, parten de mundos familiares, los deshacen, los rehacen y vuelven a partir de ellos, y reformulan, así, esos mundos de diversas maneras, a veces notables, a veces recónditas, pero que acaban por ser reconocibles”.
Juan Ramón Jiménez dejó escrito en uno de sus aforismos: “Raíces y alas, pero que las alas arraiguen y las raíces vuelen”. El mundo de Evaristo Guerra hunde sus raíces en la naturaleza y, en concreto, en el paisaje de su tierra, pero cualquiera que se asome a su obra puede reconocer en ella un pequeño paraíso terrenal.
¿El paraíso de la infancia? Más bien es el paraíso de la inocencia. Antonio Machado decía “se canta lo que se pierde”. ¿Y qué hay que tarde o temprano no se pierda? Tengo para mí que la creación, el anhelo de crear algo perdurable a través del arte, surge de la conciencia de la mortalidad.
En contra del dicho popular según el cual nadie es profeta en su tierra, las alas de Evaristo Guerra han arraigado en su espacio nativo, Vélez-Málaga y los alrededores, extendiéndose por toda Andalucía, donde podemos encontrar esas casitas blancas sobre colinas lindando con árboles frutales.
Pero a su vez esas raíces vuelan y, repito, bajo tales formas y tonos cualquier espectador de su obra puede imaginar el paraíso de la inocencia. De lo particular a lo universal, de lo local a lo global o, si se prefiere con este neologismo, a lo glocal, ese es el camino de ida y vuelta de la creación artística.
Hace años visitamos la ermita de Vélez-Málaga, seguramente su proyecto más ambicioso, donde estuvo pintando durante unos 12 años. Después de que artistas como Piero della Francesca, Miguel Ángel, Goya, Picasso o Matisse pintaran espacios sagrados, cualquier pintor sueña con esta oportunidad.
Evaristo Guerra representa bajo su singular estilo los paisajes y oficios de su tierra con tal lujo de detalles que si Dios está en ellos, allí mora. Entre tanto, aparecen María Zambrano y su hermana Araceli con sus queridos gatos, esos que todavía rondan la tumba donde reposan sus restos o que reaparecen junto al árbol de la vida en El sueño de María Zambrano con la ciudad de Vélez-Málaga al fondo de tonos lilas y morados.
Puesto que todo pintor se pinta a sí mismo, como hizo Rafael en La Escuela de Atenas, Velázquez en Las Meninas o Goya en La familia de Carlos IV, Evaristo se autorretrata con los instrumentos de su oficio y vocación, el pincel y la paleta, que han transmutado su existencia, incluso de joven, repartiendo pan, pero con los pinceles para no malgastar el tiempo, la inasible y frágil sustancia con la que se teje nuestra vida.

Como indicó en su Diccionario de las artes, Félix de Azúa: “No hay artista, de Da Vinci a Van Gogh, de Durero a Goya, que no haya dejado noticia de sus invenciones cromáticas. Son notas de un lirismo tan inmediato que nos hacen sonreír, pero sobre ellas descansa la posibilidad misma de la pintura, porque los colores no son cuerpos, sino figuras, y un pintor sin su propia y original leyenda cromática, sin un color significador del mundo, un color capaz de hacer mundo, de figurarlo, carece de todo interés”. ¿Cuáles son los colores de Evaristo Guerra? Los colores de la inocencia, inocencia que es el paraíso perdido y recobrado, inocencia que es amor.
Sebastián GÁMEZ MILLÁN